La preparación y respuesta ante emergencias es una función esencial del Estado que los gobiernos deben garantizar para mantener la confianza de la población. Los gobiernos necesitan planear y prepararse para las contingencias civiles con respuestas específicas para reducir al mínimo el sufrimiento y los daños, así como para asegurar que las actividades comerciales puedan reanudarse de una manera más eficiente, puntual y focalizada. El SINAPROC se creó principalmente para mejorar la capacidad de los servicios de protección civil para coordinar la planeación y respuesta ante emergencias.
Aunque el Ejército y la Marina cuentan con planes de emergencia establecidos desde hace mucho tiempo (Plan DN-III y Plan Marina), algunos equipos de respuesta inmediata a nivel estatal y sobre todo a nivel municipal siguen rezagados con respecto a sus homólogos federales. El Programa Municipio Seguro se puso en marcha específicamente para fortalecer la coordinación y participación institucional entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad.
Promueve un conjunto común de capacidades clave a nivel municipal, por ejemplo actividades de mitigación y relaciones de colaboración entre los sectores económicos, así como el fortalecimiento de redes de integradas por múltiples actores. No obstante, muchos gobiernos estatales y municipales desconocen la existencia de este programa tan bien diseñado, o no ven algún aliciente para participar en él.
La Dirección General de Protección Civil (DGPC) proporciona una capacidad de coordinación centralizada a los equipos de respuesta inmediata gubernamentales para casos de emergencia, así como a participantes del sector privado y a las organizaciones de voluntarios. Los terremotos de 1985 generaron una alta capacidad en la sociedad mexicana para organizarse de manera independiente y realizar misiones de rescate, y muchos grupos de voluntarios que se formaron en aquel tiempo siguen teniendo un papel operativo en la respuesta a emergencias. Si bien se reconoce la legitimidad y experiencia de estos grupos, se pretende que actúen bajo el control y la coordinación de las autoridades de protección civil, lo cual ha generado retos relacionados con la entrega de recursos y el acceso a áreas de desastre. Existe un área de oportunidad enfocada en aprovechar al máximo el uso de estos grupos especializados de respuesta inmediata a emergencias.
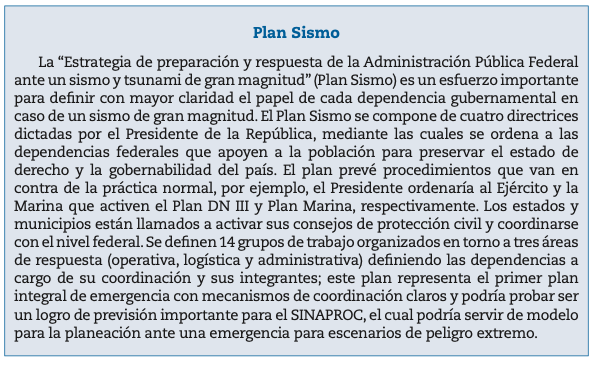
El SINAPROC se fundamenta en un grado considerable de autonomía institucional. La toma de decisiones coordinada entre los distintos actores a nivel federal se realiza a través de un Comité Nacional de Emergencia integrado por diversos actores, y existen instancias similares a nivel estatal y municipal. Estos mecanismos de coordinación han demostrado ser activos en el manejo de las respuestas ante fenómenos de gran magnitud y que surgen lentamente, como los huracanes, pero nunca se les ha puesto a prueba en condiciones equivalentes a las del sismo de 1985. La confianza en su capacidad para funcionar en condiciones extremas puede aumentarse al desarrollar Procedimientos de Operación Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) y definir cómo deben interactuar los diversos componentes del SINAPROC en caso de un evento de gran magnitud.
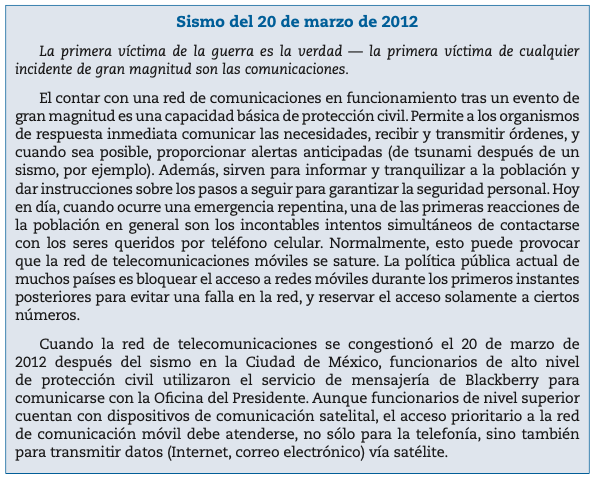

Los riesgos de tsunami no están correctamente vinculados con el monitoreo sísmico en México, y la prevención y preparación para tsunamis tampoco han progresado tanto como la preparación para terremotos. Las medidas estructurales y no estructurales relacionadas con tsunamis podrían incorporarse mejor a la prevención de riesgo por sismo.
Esto también puede incluir la identificación expresa de zonas expuestas, así como la homologación de señales a lo largo de la costa del Pacífico que indiquen las rutas de evacuación y las zonas de seguridad. Se requiere apoyo para elaborar modelos de tsunamis que pudieran afectar las principales ciudades de la costa del Pacífico con base en escenarios probables de actividad a lo largo de determinadas fallas sísmicas.
El estado de Jalisco demostró su liderazgo en este sentido al instalar un sistema de alerta, elaborar medidas de preparación ante emergencias y organizar un simulacro incluyendo a la población en general y el sector privado para un evento que genere olas de diez metros de alto en la ciudad de Puerto Vallarta.
Los mecanismos de retroalimentación después de un desastre estructuran el proceso de obtención de lecciones, lo que ayuda a mejorar las políticas a lo largo de todo el ciclo de gestión de riesgos de desastre. En la secuela inmediata al evento, generalmente existe una oportunidad única de influir en la conciencia pública y en la apreciación de los riesgos para emprender reformas de políticas públicas que en otras circunstancias serían impopulares. En este sentido, podrían establecerse mecanismos de retroalimentación anualmente y después de un desastre de gran magnitud. A lo largo de los años, se han conjuntado muchas buenas prácticas a nivel estatal que deberían hacerse del conocimiento de otros estados en reuniones semestrales de protección civil; sin embargo, los objetivos de esas reuniones deben modificarse para utilizar esos intercambios de información y detonar un cambio en las políticas públicas.
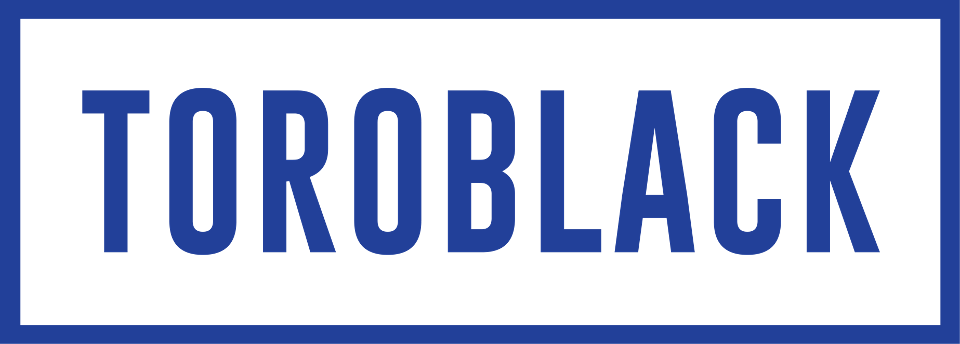

Comentarios recientes